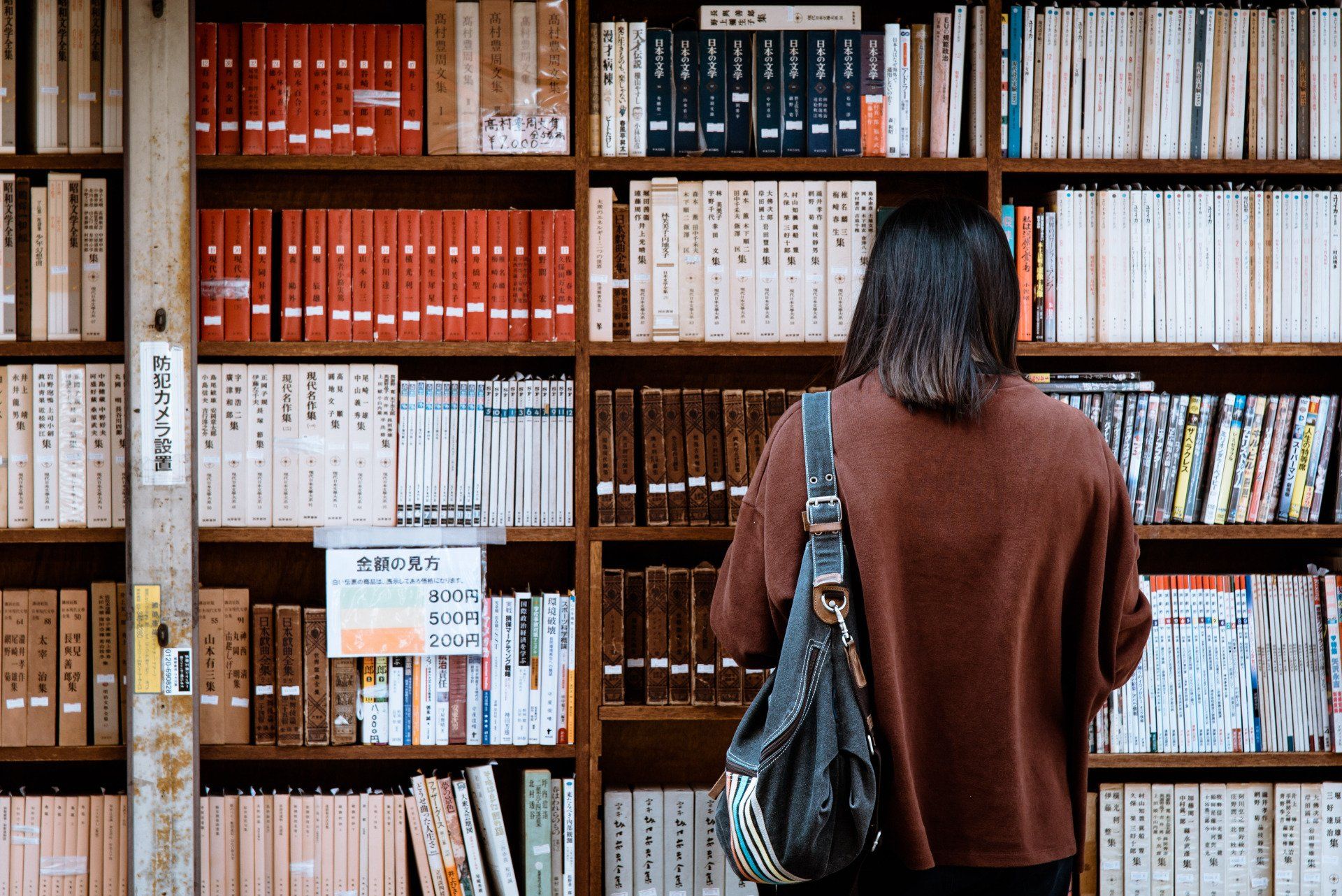Por:
Alba Marina Montañez y María Camila Pinzón Díaz
Docentes del programa de Fonoaudiología – Escuela de Rehabilitación Humana ECR

En el desarrollo de la humanidad siempre se ha contado con la audición como mecanismo de contacto con el medio, nos permite estar alerta y reconocer información de nuestro entorno, pero hay varias afectaciones, algunas poco conocidas, que amenazan este sentido. El tinnitus es una de ellas.
¿Qué es el tinnitus o acúfeno?
Teniendo en cuenta que la percepción auditiva se basa en tres reacciones importantes: reconocimiento de la fuente sonora (estímulo), clasificación (de manera inconsciente) de esta fuente en positiva o negativa, reacción (de forma involuntaria), debe considerarse que el tinnitus es una impresión auditiva desconocida que clasificamos como negativa, por esto llama nuestra atención y reaccionamos según el modelo “ataco, huyo o me escondo” (Schaaf, 2010):
- Percepción del tinnitus
- Valoración con base en lo aprendido (clasifico de manera inconsciente positivo/negativo).
- Reacción/Enfermedad (intensificación del tinnitus).
En 1981, la fundación CIBA acuñó el término “somato sonido” para referirse a sonidos producidos en cualquier parte del cuerpo capaces de provocar una vibración mecánica de la cóclea, sustituyendo el término de “acúfenos objetivos”. Los somato sonidos pueden ser escuchados por el examinador y constituyen aproximadamente el 5% del total de los acufenos (Peña Martinez, 2006).
Se considera que en el oído se presentan dos clases de ruido:
Ruidos objetivos
Cuando los puede escuchar el examinador y los puede medir, generalmente corresponden a malformaciones en vasos sanguíneos, alteraciones en la trompa de Eustaquio.
Ruidos subjetivos
Que corresponden a la gran mayoría de los tinnitus y se pueden producir en cualquier lugar del procesamiento auditivo, desde el oído medio hasta la corteza cerebral.
Impacto del tinnitus o acúfeno en la vida diaria
El Acúfeno constituye un síntoma y se puede presentar en todas las enfermedades de la vía auditiva. El acúfeno o tinnitus impacta sobre la calidad de vida de cada persona y varía según la severidad del síntoma, su frecuencia, duración y características, además depende del nivel de susceptibilidad del sujeto, estado emocional, carga laboral, características de la personalidad, condiciones del medio ambiente donde se desempeñe y factores desencadenantes.
Para realizar el abordaje de dicho síntoma se hace necesario abordar las interrelaciones de muchos de los sistemas con el sistema auditivo, uno de ellos es el sistema límbico y la amígdala, estructuras que tienen conexiones con el sistema auditivo, que al ser emitida la señal del acúfeno (hiperactividad, hipersincronía o alteración de la tonotopía), se irradia a otros sistemas del cerebro, específicamente al sistema límbico y genera una serie de reacciones negativas, entre las cuales se encuentran el estrés, la ansiedad y la depresión (Cobo, 2018).
Causas
El tinnitus presenta los mismos factores de riesgo que cualquier tipo de alteración o enfermedad del oído y la vía auditiva:
- La exposición a ruido.
- Los desórdenes metabólicos (dietas ricas en sodio).
- La exposición a agentes ototóxicos.
- Herencia y/o carga genética individual.
- Enfermedades crónicas (Diabetes, Hipertensión Arterial, hipocolesterolemia, enfermedad renal, enfermedad autoinmune o disfunción tiroidea).
- Deterioro por la edad.
Es importante identificar que además, muchos de los casos se asocian a una hipersensibilidad al sonido y es cuando algunas personas reaccionan de manera exagerada a ruidos o sonidos. La hiperacusia es la hipersensibilidad subjetiva, desagradable para sonidos de intensidad normal (menores a 70 – 80 dB), es considerada también como un síntoma y no como una enfermedad. Se ha documentado que la sensibilidad al sonido también puede ser un signo de enfermedades Psicológicas como trastornos de miedo y pánico (H. Schaaf, 2014).
Esta percepción por sí sola no explica porque para algunas personas percibir ruidos en el oído no representa ninguna molestia pero otras sufren mucho. El modelo neurofisiológico y Psicofisiológico explican este sufrimiento del tinnitus por medio de:
- Falta de habituación
- Procesos de atención y de apreciación disfuncionales
- Baja valoración de su propia competencia de adaptación
Ante la gran variedad de molestias que ocasiona el tinnitus, la persona busca una solución orgánica para sus padecimientos, por lo tanto es importante que los profesionales de la salud entiendan la función auditiva como una interacción compleja periférica y central, en donde lo que se puede modificar son los procesos psicoterapéuticos y de terapia acústica.
En países como Australia, han dedicado espacios de estudio al tinnitus, estableciendo una prevalencia de este síntoma a nivel internacional del 67% en adultos entre los 55 y 90 años, de dicha población solo el 6% recibe algún tipo de tratamiento (Morín Suárez & Fernández Díaz , 2018), lo cual establece necesidades de abordaje interdisciplinario en este tipo de poblaciones.
Como se ha descrito en el presente abordaje, es importante reconocer las diferentes relaciones que guarda el tinnitus, desde un enfoque multisistémico; en este punto se establece su relación relevante con el estado del sistema auditivo y los hallazgos que se encuentran desde su evaluación en las características y configuración audiométrica.
Trabajos realizados presentan protocolos para aplicación de pruebas de diagnóstico audiológico, es el caso de Hidalgo en el 2020, quien establece como procedimientos básicos en el abordaje en función de la evaluación:
- Anamnesis: La cual incluye una descripción de datos generales, antecedentes, características subjetivas del síntoma, momento de aparición, factores asociados a su aparición y antecedentes relevantes.
- Examen Físico: Describe los hallazgos asociados a un examen completo de cabeza y cuello, que concluye en un diagnóstico neuro-otológico.
- Diagnóstico: La evaluación de la audición establece una primera fase de aplicación de baterías de diagnóstico básico (audiometría, logoaudiometría e inmitancia acústica) y pruebas de diagnóstico avanzado o complementario entre las cuales se sitúa acufenometría, audiometría de alta frecuencia y pruebas supraliminares(Gardilcic Venandy, 2012).
- Cuestionarios: Dichos instrumentos sugeridos por Hidalgo incluyen Tinnitus Handicap Inventory (THI), cuestionario de Tinnitus (TQ) y Tinnitus Handicap Questionnaire (THQ).
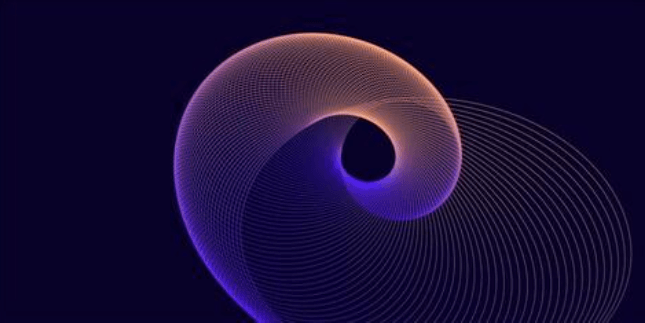
Los últimos elementos incorporados al abordaje del tinnitus incorporan la microaudiometria y el tinnitugrama, esto como respuesta a las limitaciones existentes en baterías como la audiometría y la acufenometría convencional, por su limitado espectro frecuencial de abordaje de 250Hz a 8KHz, incluyendo como máximo 10 zonas frecuenciales. La microaudiometría es una audiometría automatizada que evalúa los umbrales auditivos de 67 frecuencias en un rango comprendido entre los 250Hz y los 12KHZ. El tinnitugrama en la cual se puede caracterizar el tinnitus en el rango de 250Hz a 12KHz, 134 bandas frecuenciales (Rojas Roncancio & Pabón Ochoa, 2020).
Tratamientos
Actualmente no se ve el tinnitus como un daño en el oído interno o un daño de circulación, sino como la compleja interacción de impresiones auditivas y procesamiento central, de habituación y reforzamiento; logrando describir varios modelos de intervención:
- Terapia de Reentrenamiento de Tinnitus (TRT), Jastreboff y Hazell en 1988 desarrollaron un modelo neurofisiológico como base para el diagnóstico y la terapia, este modelo busca la adaptación de un programa para cada paciente a través de consejería educativa individual y específica, terapia del sonido, citas de seguimiento durante aproximadamente 2 años.
- Modelo del tinnitus a través de reestructuración cognitiva, Kröner-Herwing (2010) dan importancia a las técnicas de relajación, educación y trabajo con imaginarios para influir sobre el tinnitus.
- Terapia de Reentrenamiento del Tinnitus con terapia cognitivo comportamental, Delb y col. (2002) presentaron un modelo que combina la TRT y el enmascaramiento.
Los diferentes abordajes que se han realizado al tinnitus lo establecen como un síntoma de difícil manejo, sin embargo como fenómeno asociado a la plasticidad cerebral y los fenómenos de habituación, se predice que es posible revertirlo estimulando adecuadamente la vía auditiva (Alonso Valerdi & Ibarra, 2017).
El fundamento de los abordajes que se realizan en estas terapias acústicas, se encuentran en los procesos de habituación y/o inhibición residual, la primera de ellas asociado directamente al sistema límbico y autónomo, cuyo objetivo es que, si bien el paciente aún percibe que el tinnitus es capaz de convivir con él, por su parte la inhibición residual está enfocada en la disminución o desaparición de la sensación del tinnitus cuando cesa el estímulo. Este fenómeno de inhibición puede durar desde unos segundos hasta unos días (Alonso Valerdi & Ibarra, 2017).
Para que una terapia sea efectiva, independiente de su enfoque, se debe tener en cuenta:
- Un adecuado diagnóstico
- Educación y consejería individual
- Aprovechamiento de medidas que mejoren la audición (amplificación auditiva)
- Terapia acústica para mejorar la percepción auditiva
- Tratamiento de comorbilidades orgánicas
- Estabilización psicosomática, terapia cognitivo-comportamental
- Técnicas de relajación
- Cambio de comportamiento y actitud
Bibliografía
Alonso Valerdi, L., & Ibarra, D. (2017). Evaluación de Terapias Acústicas para el Tratamiento del Tinnitus: Un protocolo de investigación basado en el análisis EEG. Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, 174-177.
Cobo, P. (2018). Aproximación multidisciplinar al acúfeno. Loquens, 1-4.
Gardilcic Venandy, N. (2012). Repositorio Universidad Andres Bello. Obtenido de http://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/1232/Gardilcic_N_Audiometr%C3%ADa%20y%20Pruebas%20Supraliminares_2012.pdf?sequence=3&isAllowed=y
González Peña, E. P. (2016). Nivel de Satisfacción de los pacientes asistentes a Terapia de Reentrenamiento del Tinnitus. Repositorio universidad Nacional de Colombia.
- Schaaf, .. G. (2014). El estrés crónico como factor de influencia en pacientes con tinnitus. 108-114.
Morín Suárez, C. M., & Fernández Díaz , I. (2018). Revisión del tinnitus como dolencia que afecta la salud poblacional y ocupacional. Tratamiento convencional e integración de terapias naturales. Revista Cubana de Salud y Trabajo., 72-75.
Peña Martinez, A. (2006). Evaluación de la incapacidad producida por tinnitus. revista de Otorrinolaringología y cirugía, 232-235.
Rojas Roncancio, E., & Pabon Ochoa, G. (2020). Relación de la microaudiometría (audiometría de alta resolución) y el tinnitugrama en los pacientes con tinnitus. Acta de Otorrinolaringología & Cirugía de Cabeza y Cuello, 296-302.
Schaaf, H. C. (2010). el tratamiento del tinnitus requiere un enfoque combinado neurootológico y psicosomático. otolaryngologia polsko, 78-82.
Fundación sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, con personería jurídica reconocida mediante la Resolución No. 5090 de noviembre de 1995.
Certificaciones
La institución
Biblioteca
Pregrados
Posgrados
Educación continuada
Técnicos laborales
Soy ECR
Información de interés
Interactúa con la ECR
Todos los derechos reservados | ECR Escuela Colombiana de Rehabilitación - Términos y Condiciones - Mapa del sitio