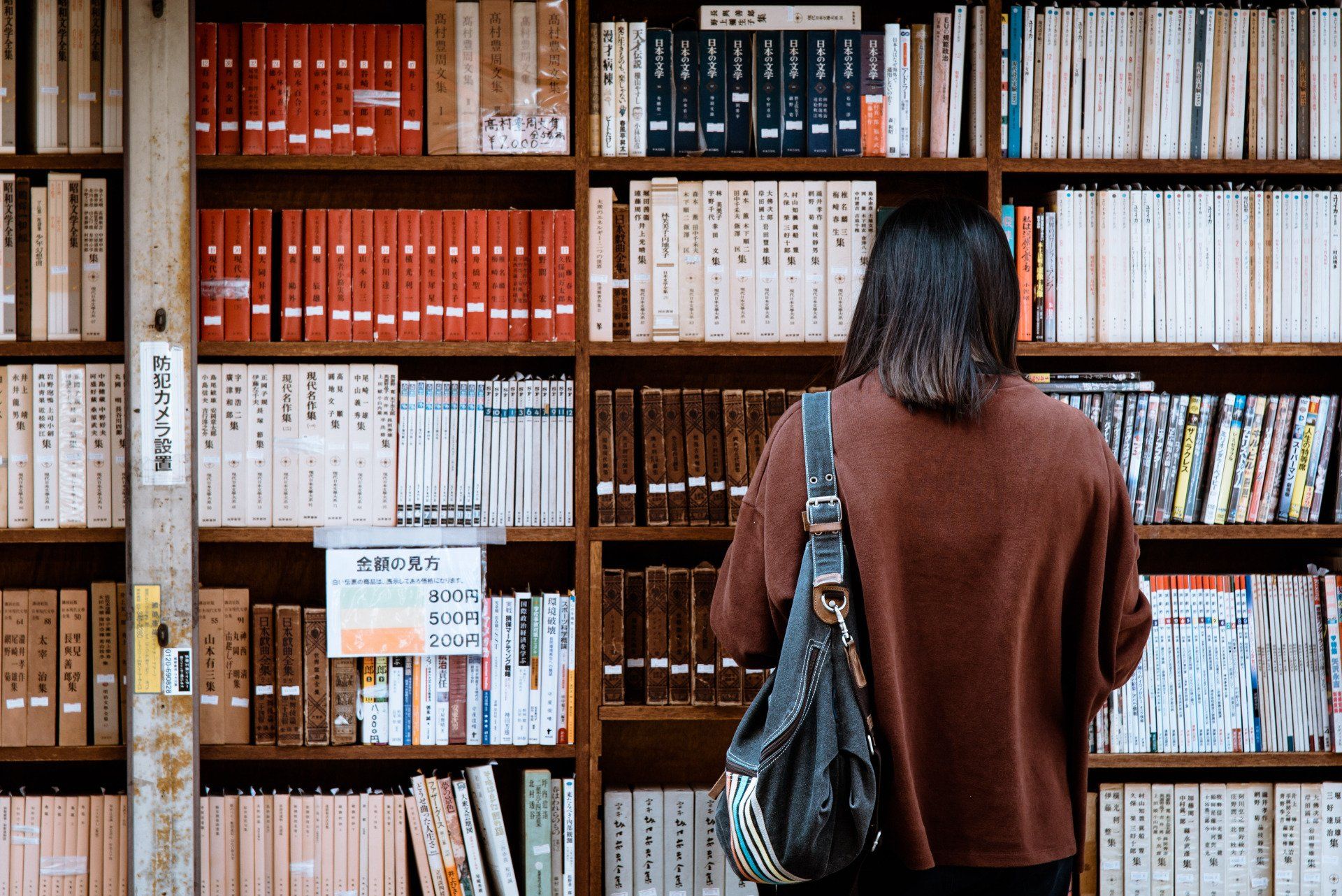La salud mental como derecho y acción política
La actualidad nos exige una vivencia del tiempo muy acelerada. A cada día, cada hora, cada minuto estamos pensando en las actividades que debemos llevar a cabo, bien sea en el colegio, el trabajo, la casa, con familia o con amigos. La inmediatez de la vida actual ha llevado al ser humano a estados de agitación y de exaltación que terminan por determinar patrones de comportamiento ansioso, impaciente y altamente autoexigente. El valor del silencio, del ocio, de no hacer nada se ha perdido, tenemos la urgencia de llenar cada minuto haciendo algo.
La disminución del tiempo destinado a actividades como el sueño, el ocio, el deporte, los compartires familiares y con amigos, entre otros, contribuye en un alto porcentaje a los principales problemas en salud mental que afronta nuestra sociedad. Así se refleja en la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015). Uno, de cada veinticinco adolescentes y adultos, ha presentado, en algún momento de su vida, un trastorno mental relacionado, principalmente, con ansiedad y depresión, datos reportados hace 7 años, antes de que impactara nuestras dinámicas sociales la pandemia por COVID-19.

Para el 2021, el 41,2% de la población colombiana reportaba sentimientos de angustia, nerviosismo; además de estrés y ansiedad que inciden en las ocupaciones, la economía familiar y la participación social.
En la población infantil, los tres principales problemas reportados en la misma encuesta se relacionaban con: Lenguaje anormal (19,6%), asustarse o ponerse nervioso sin razón (12,4%) y jugar poco con otros niños (9,5%) (MSPS, 2015).
Desde esta perspectiva, es urgente reflexionar, como sociedad, que nuestra salud mental depende directamente de las formas como nos relacionamos con otros, de los contextos sociales en los que interactuamos y de la pertenencia a un colectivo.
Los problemas de salud mental no son solo un asunto del ámbito de la salud, sino también hacen parte de lo social, lo económico y lo cultural. La OMS lo resalta, al definir la salud mental como: “Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2013). Así mismo, la OMS reitera que en ningún lugar del mundo la salud mental se encuentra en igualdad con la salud física, en términos de presupuesto, educación y prácticas médicas.
En este punto es importante reflexionar como actores políticos, las tensiones que se hacen evidentes al vincular directamente el trabajo y la productividad como el principal resultado tangible de la experiencia de salud mental en las personas, ¿Por qué no vincular también el disfrute de actividades de ocio, participación social y colectividad? ¿Qué tan permeada está la concepción de la salud mental por los modelos económicos dominantes?
Reconocernos como actores políticos para el ejercicio pleno de nuestro derecho a la salud mental, nos obliga a conocer: cómo nuestro contexto social define y comprende la salud mental, cómo la hacemos tangible en nuestras vidas y cómo podemos convertirnos todos en actores informados para exigirla y garantizarla en nuestros contextos cotidianos.
¿Qué tan inmersa está la salud mental en la estructura normativa de Colombia?
Al respecto hay asuntos básicos que debemos conocer:
La Ley 1616 de 2013, denominada “ley esperanza”, hace un reconocimiento muy importante a la salud mental de los colombianos como derecho individual, familiar y colectivo y propone la generación de mecanismos que garanticen el ejercicio pleno del mismo. Esta ley es el resultado de la lucha de Esperanza Pinilla contra el diagnóstico de depresión (Semana, 2013) y contra la exclusión, el estigma y el autoestigma que pueda implicar la etiqueta de un trastorno mental en nuestra sociedad. Su puesta en vigencia implica un hito en la historia de la salud en Colombia. No obstante, hacerla operativa en nuestro sistema de salud ha evidenciado importantes barreras en las que vale la pena trabajar como sociedad.
El 07 de noviembre del 2018, entró en vigor la Política Pública Nacional de Salud Mental a través de la Resolución 4886, la cual surge con el propósito de reducir los trastornos mentales en el país y sus consecuencias para el desarrollo social; para lo cual se hace imprescindible mejorar las capacidades de respuesta del Estado, las instituciones y la sociedad en general; así como el desarrollo de un modelo comunitario para el abordaje de estas condiciones.
La política nacional de salud mental contempla como parte de sus ejes: la promoción de la convivencia en los entornos de vida cotidiana, la prevención y la atención integral de los problemas de salud mental individuales y colectivos, así como de los trastornos mentales y epilepsia, la rehabilitación integral e Inclusión social y el trabajo entre todos los sectores implicados (salud, educación, trabajo, vivienda, ambiente, movilidad, etc). Compromisos que se incluyen en el plan decenal de salud pública 2022-2031.
Ante este básico panorama del marco normativo, podemos decir que en efecto ¿Gozamos de la salud mental como derecho? ¿Nuestro sistema de salud ha integrado los postulados normativos y conceptuales vigentes? Lamentablemente la puesta en marcha de la política no ha sido garantía para que la atención en salud mental de nuestra población mejore. ¿Estará la respuesta en el ejercicio de nuestra ciudadanía y en nuestro reconocimiento como actores políticos?
En época de elecciones, no se evidenciaron acciones concretas para abordar la salud mental de los colombianos, algunos planes de gobierno se enfocaron en la prevención encaminada a aumentar los espacios de recreación y deporte y para otros fue un tema inexistente, como si nuestro sistema de salud no hubiera padecido los impactos del confinamiento y del contagio por el COVID 19, o si como a las puertas de cada hogar colombiano, sin temor a equivocarnos, no hubiera tocado la ansiedad, la depresión, el estrés, la irritabilidad, la desesperanza y hasta el suicidio ¿Cuánto tiempo nos tardará restaurar como sociedad las huellas emocionales que nos dejó la pandemia? ¿Cuánto tiempo nos tomará reconstruir la confianza y el sentido de colectividad de nuestras culturas?

En el actual plan de gobierno la salud mental se enuncia desde expresiones como:
- “Salud para la vida y no para el negocio”: en el marco de la cual se enfatiza en la generación e estrategias para la promoción, la prevención y la atención en materia de salud mental y consumo de sustancia psicoactivas.
- Colombia un país del deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia, la salud y la economía productiva. Se reconoce la actividad física y el deporte como estrategias para la promoción de la salud mental.
- Atención psicosocial. Se hace énfasis en la atención de víctimas del conflicto armado y la población LGBTIQ+
- Si bien hay una intencionalidad clara de promover la convivencia y prevenir los problemas y trastornos mentales, la realidad de nuestro país es innegable.
Nos enfrentamos sin duda a una crisis en nuestro sistema de salud, por la saturación de los servicios de salud mental, por la demanda en aumento de atenciones diferentes a la farmacológica, que si bien es muy necesaria, requiere de atenciones complementarias que permitan comprender las lógicas en las que se producen los trastornos mentales y como acompañarlos desde todos los espacios de encuentro.
Es urgente:
- Hablar en nuestras casas, barrios, colegios y universidades de la salud mental, del cuidado de si y colectivo, de los trastornos mentales, sus implicaciones y necesidades de acompañamiento, de los imaginarios sociales que nos obligan a estigmatizar a quienes son diagnosticados y en consecuencia a excluirlos, desconocerlos y aislarlos.
- Trabajar en los vínculos entre padres e hijos, en nuestras formas de comunicar, enseñar, acompañar y expresar afecto.
- Atender de manera integral a las personas que han sido diagnosticadas con trastornos mentales y que afrontan la cronificación de su condición, por la priorización de tratamientos meramente farmacológicos.
- Reconstruir nuestro tejido social, encontrarnos en las calles, recuperar los oficios y tradiciones de nuestros y nuestras abuelas, encontrarnos en familia y amigos, pertenecer a grupos sociales afines a nuestros intereses.
- Retomas las actividades que eran muy significativas para nosotros y que hemos dejado de hacer: ir a conciertos, elevar cometa, ir al teatro, cocinar en familia, jugar en el parque, etc.
- Fortalecer las acciones desde la salud mental comunitaria, para promover otra miradas y abordajes que pongan el centro de la atención en sensibilización, la contención y el soporte social y generación de oportunidades reales de inclusión desde todos los sectores.
- La principal acción política que tenemos en nuestras manos es entender que el cambio de los determinantes sociales de la salud mental de nuestra población, solo es factible si lo iniciamos en nosotros mismos y en nuestros entornos inmediatos, en lugar de esperar una mágica transformación de estructuras.
Referencias
MSPS, M. d. (2015). Encuesta Nacional de Salud Mental. Bogotá. Obtenido de https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf
OMS, O. M. (2013). Guía del promotor comunitario. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31342/salud-mental-guia-promotor.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Salud%20(OMS)%20define%20salud%20mental,una%20contribuci%C3%B3n%20a%20su%20comunidad%E2%80%9D.
Semana, r. (2013). Enfermedades mentales: sí hay esperanza. Revista Semana. Obtenido de https://www.semana.com/salud-mental-esperanza-pinilla-ley/359912-3/
Fundación sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, con personería jurídica reconocida mediante la Resolución No. 5090 de noviembre de 1995.
Certificaciones
La institución
Biblioteca
Pregrados
Posgrados
Educación continuada
Técnicos laborales
Soy ECR
Información de interés
Interactúa con la ECR
Todos los derechos reservados | ECR Escuela Colombiana de Rehabilitación - Términos y Condiciones - Mapa del sitio